No han sido pocas las veces en las que he escuchado, leído o visto cuando dicen que la necedad se cura con la muerte. Una frase extrema, sin duda. Bárbara, añadiría yo. Tampoco han sido pocas las veces en que de estas posiciones extremas se suelen sacar vestigios de sabiduría, y siempre me cuestioné si la afirmación de que una obtusa posición sólo se resolvía mediante un final forzado era uno de esos casos.
Ayer, como todo el mundo sabe – o fue informado, para mayor exactitud -, cayó Osama bin Laden, «el enemigo número uno de Occidente», un título un poco exagerado, si se tiene en cuenta que en la mayoría de países occidentales, como este, esta noticia fue como una curiosidad, cuando sin duda en otros, como Estados Unidos, España o Gran Bretaña, donde el flagelo del terrorismo perpetrado por Al Qaeda se sintió con el mayor vigor, sí fue celebrado su deceso. Pero esa discusión es irrelevante ahora.
Un fanático confeso, portador de la llama de la guerra y de la muerte para todo aquel que no compartiera sus ideales, bin Laden mató y murió por el acero. Esta coincidencia es divina, aseguran algunos, en especial aquellos que siempre vieron en su cacería la reivindicación religiosa de una nación que se sintió herida y humillada por su atrevimiento. Las muestras de júbilo de ayer que vi en los Estados Unidos, cuando la gente gritaba «¡USA! ¡USA!», son evidencia suficiente de un grito que se encontraba ahogado desde hace casi diez años, desde la caída de las Torres Gemelas. Esas celebraciones las suponía yo históricas, dignas de novelas ubicadas en la antigua Roma, donde los generales victoriosos exhibían a los bárbaros derrotados, vivos o muertos, ante la turba sedienta de venganza, en renombrados triunfos como los de Escipión el Africano o el mismo Julio César.
Entablé el «humilde» paralelo con la caída del Mono Jojoy, quizá el mayor enemigo de la paz en Colombia, y la caída de bin Laden. En la cuenta de Twitter de El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional, se preguntó «¿cómo están celebrando en sus oficinas o sitios de trabajo la caída del Mono Jojoy?». Como buenos bromistas que somos los colombianos, de inmediato empezaron a aparecer burlas a forma de crítica tras esta falta de tacto que, en últimas, buscaba indagar en la celebración de un ser humano; un desgraciado y sanguinario ser humano, pero ser humano al fin y al cabo. Los de El Tiempo extendieron disculpas inmediatamente porque existía ese consenso general en el que se acordaba que, si había algo que nos separaba de los terroristas, era nuestra capacidad de sentir compasión, o al menos aspirar el tenerla.
Con la muerte de bin Laden no vi eso. Ni un reproche, ni una palabra de indignación por la forma en que se celebraba la muerte. Entiendo que el júbilo puede aparecer, pero es justificable si se entiende desde el punto de vista en el que se entiende que la justicia, ese concepto tan abstracto que a veces se vuelve inentendible, al fin llegó. Pero no. Lo de ayer, y lo de los días por venir, sí fue una celebración por su muerte. El día de ayer y el de hoy escudriñé a través de las páginas de algunos medios de comunicación estadounidenses y pude leer titulares de primera plana como «ROT IN HELL!» («¡Púdrete en el infierno!») o «You got what you deserved» (Obtuviste tu merecido), este último acompañado de una foto de un rostro desfigurado supuestamente del terrorista, pero que declaraciones oficiales posteriores llevan a concluir que son falsas.
Mi conclusión ante todo este despliegue de rencor es que sí hay un componente religioso preponderante en todo esto, tal y como se han comentado en ocasiones anteriores. Osama bin Laden quiso que esta guerra se efectuara en un plano en el que el Islam batallaba contra los infieles, los hombres de diferente fe, y los estadounidenses aceptaron gustosos esa apuesta, disfrazada en retórica política en la que se pretendía librar al mundo de Al Qaeda, pero, para mí, el júbilo de estos días despeja toda duda.
En ese campo, concluyo, que Osama tuvo su primera gran victoria. No es secreto que en estos diez años el odio anti musulmán ha crecido exponencialmente entre los estadounidenses. Recuerdo cuando la esposa de mi tío, ella estadounidense, quiso ir a cambiar las placas de su carro, matriculado en Carolina del Sur. El logo de este tradicional y conservador estado de la Unión ha sido desde el siglo XVIII el de un árbol bañado por la luna en cuarto creciente. Precisamente las placas actualizadas contemplaban ese logo, pero ella, horrorizada, no las aceptó, sentenciando que «that moon is from Islam«, recordando el reconocido símbolo religioso de los musulmanes… Este ejemplo mundano se suma al de muchos otros más trascendentes, sin duda. El imaginario islámico entre los estadounidenses es el de terror, guerra y muerte; una contienda en la que valores religiosos buscan sobreponerse uno al otro. Obviamente hay casos en que los estadounidenses comprenden el deseo de la mayoría de los musulmanes de convivir pacíficamente, y yo esperaría con optimismo que este sentimiento aumente.
Al ser bin Laden un soldado de la rama más extrema del Islam es evidente que no representaba a toda esa colectividad. Ello es obvio. Pero, pregunto, ¿qué sentirá un árabe al ver que precisamente el enemigo de este terrorista le tiene desconfianza, o que incluso lo odia simplemente por ser musulmán? Esos sentimientos van en contravía de la convivencia pacífica, y pueden llegar a alienar a los islamistas otrora moderados hacia el extremismo. Las razones son muchas, pero la principal es que desde el principio esta «batalla contra el terror» estuvo mal planteada.
Es aventurado predecir qué va a ocurrir ahora. ¿Habrán más atentados? Quién sabe. Seguramente Al Qaeda intentará causar más terror en su irracional y visceral forma de llevar el mensaje del Islam. Con Osama bin Laden caído vendrán otros a reemplazarlo, emplearán su figura como la de un mártir y usaran esa propaganda a su favor. Sólo un rigor estructurado puede desmontar esta peligrosa red terrorista.
Sin embargo, las celebraciones siguen. Los estadounidenses festejan una muerte, quizá como si significara el fin de la guerra, o sólo por el simple hecho que representa su enemigo derrotado, el hombre que eludió una búsqueda implacable por más de dos décadas. Seguirán exigiendo la caída de más enemigos. Más sangre. De lado y lado. Seguirán, entonces, enfrascados ambos enemigos en su particular y macabra yihad. Pero, ¿hasta cuándo?

Celebraciones en Ground Zero en la noche del 1ero de Mayo.
Publicado en Política y Social
Etiquetas: cristianismo, estados unidos, extremismo, fanatismo, guerra, Islam, osama bin laden, religion, terrorismo

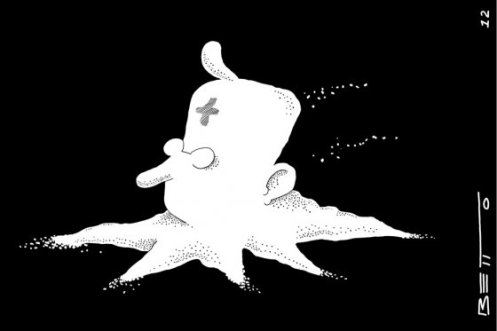


Comentarios recientes